Emilio González Izquierdo
Desde enero, el virus ha trazado una ruta implacable que ha afectado primero a Estados Unidos, luego a Brasil y, con una intensidad creciente desde el verano, a España. Esta crónica epidemiológica ha transformado los protocolos sanitarios y ha reconfigurado por completo la cadena de valor del huevo a nivel mundial.
Estados Unidos: el epicentro de la crisis productiva
EE.UU. arrancó 2025 con la gripe aviar ya instalada en su territorio. A diferencia de años anteriores, los brotes no se limitaron a la migración primaveral de aves silvestres; el virus se mantuvo activo todo el año, afectando incluso a explotaciones de vacas lecheras y a otras especies de mamíferos, lo que ha elevado las alarmas de salud pública.
Según datos del USDA, desde enero hasta octubre de 2025 se han sacrificado más de 41 millones de aves en granjas comerciales de huevo, concentradas en estados como Ohio, Indiana y Arizona. El impacto en la producción ha sido devastador: el plantel nacional de gallinas ponedoras cayó a menos de 285 millones, un 10 % por debajo del nivel necesario para abastecer la demanda doméstica.
Los precios han reflejado esta escasez con crudeza. En marzo, el consumidor estadounidense pagó un récord histórico de 6,23 dólares por docena. Aunque los precios se han moderado ligeramente en otoño, siguen muy por encima de los niveles precrisis. El gobierno ha respondido con indemnizaciones ampliadas hasta 17 dólares por gallina y un aumento masivo de importaciones, principalmente desde Ucrania. Pero la solución no es sencilla: la recuperación de la producción requiere al menos seis meses desde la reposición de la población avícola.
Mientras, el Departamento de Justicia investiga a grandes productoras como Cal-Maine Foods por posibles abusos de mercado, en un contexto donde el huevo se ha convertido en un bien de lujo para muchos hogares.
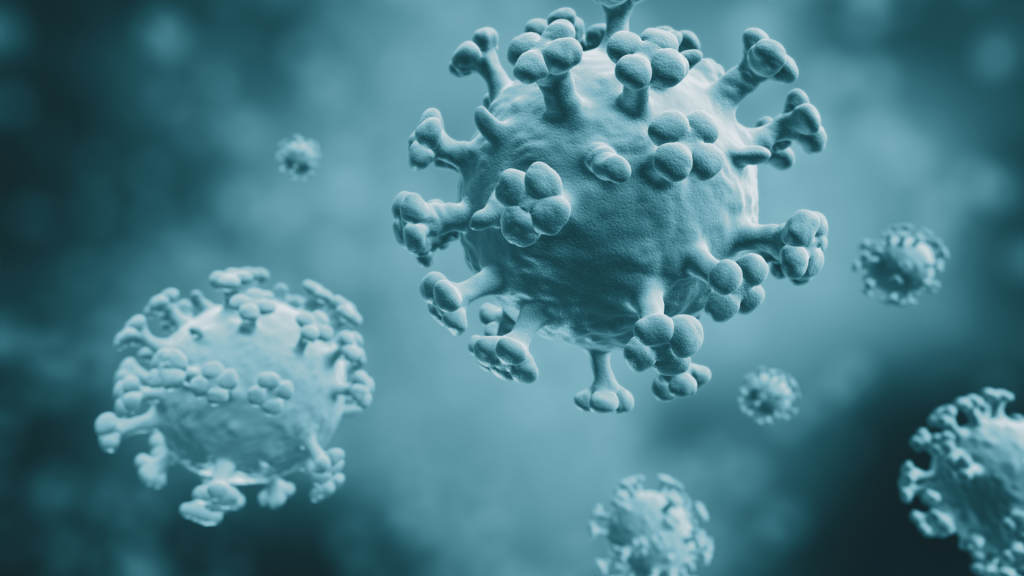
Brasil: contención exitosa tras un susto mayúsculo
Brasil, el mayor exportador mundial de carne de ave, vivió en mayo de 2025 su peor pesadilla: el primer brote de HPAI en una granja comercial en Montenegro (Río Grande do Sul). La notificación al Organismo Mundial de Sanidad Animal (WOAH) desencadenó la inmediata suspensión de su estatus de país libre de gripe aviar, seguida por prohibiciones de más de 20 países, incluida la Unión Europea.
El impacto económico fue inmediato: el precio interno del pollo cayó un 7 %, y las exportaciones se paralizaron. Sin embargo, las autoridades brasileñas optaron por una estrategia de transparencia y rigor técnico. Se sacrificaron todas las aves del foco, se establecieron zonas de vigilancia y se respetó escrupulosamente el período de observación de 28 días sin nuevos casos.
El resultado: el 17 de octubre de 2025, Brasil recuperó oficialmente su estatus sanitario ante la WOAH. La UE ya ha iniciado la reapertura progresiva de sus mercados, aunque el camino a la normalidad será lento. Brasil ha demostrado que, en sanidad animal, la prudencia rinde frutos.

España: propagación exponencial
El 18 de julio de 2025, España despertó a una nueva realidad avícola. Las autoridades confirmaron el primer foco de gripe aviar altamente patógena (IAAP), subtipo H5N1, en una granja de pavos en Ahillones (Badajoz). Era el primer caso en una explotación comercial desde hacía dos años y medio, y marcaba el inicio de una escalada que, a 17 de octubre, ha dejado al menos 10 focos en aves de corral, más de 40 en aves silvestres y 3 en aves cautivas.
Pero el verdadero impacto no llegó con el primer foco, sino con su propagación local. Apenas seis días después, el 24 de julio, se confirmaba un segundo brote en otra granja de pavos a solo 100 metros de la primera. En ambas, se sacrificaron preventivamente miles de aves, y Avianza, la interprofesional de carne avícola, subrayó la existencia de “estrictos protocolos” coordinados con administraciones locales, autonómicas y nacionales.
La alarma se extendió rápidamente. El 28 de julio, Castilla-La Mancha declaraba un foco en una granja de 50.000 gallinas reproductoras en Alcolea del Tajo (Toledo). La sospecha surgió por un incremento anormal de mortalidad, y el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete confirmó la presencia del mismo subtipo H5N1.

Con la llegada del otoño, los expertos ya advertían de una “tormenta perfecta”. La migración aviar desde el norte de Europa coincidía con la presencia de polluelos no expuestos al virus, creando las condiciones ideales para la diseminación. Así lo señaló la veterinaria Úrsula Höfle, investigadora del IREC-Universidad de Castilla-La Mancha, en declaraciones a Efeagro el 11 de septiembre.
Y la tormenta llegó. El 2 de octubre, Madrid activaba un protocolo de emergencia tras detectar un foco en Valdemoro con 450.000 gallinas afectadas. Ese mismo día, Castilla y León notificaba dos nuevos focos en Valladolid, con más de 100.000 aves. Al día siguiente, el MAPA llamaba a la calma, asegurando que “los protocolos de vigilancia y los controles de bioseguridad son muy altos”.
Pero la situación se agravó exponencialmente. El 7 de octubre, un nuevo foco en Olmedo (Valladolid) afectaba a 727.000 gallinas ponedoras. Y el 15 de octubre, un sexto foco en el mismo municipio sumaba otras 315.000 aves. Según las autoridades, todos estos casos están epidemiológicamente vinculados al primer brote detectado en Olmedo el 19 de septiembre.
A 17 de octubre, solo en la zona de Olmedo hay 1,9 millones de gallinas afectadas, una concentración de focos que los veterinarios califican como “infrecuente” y que pone en evidencia la extrema contagiosidad del virus en entornos densos.
El 16 de octubre, la crisis alcanzó Castilla-La Mancha de nuevo, con un nuevo foco en Yeles (Toledo), afectando a 110.000 gallinas. La explotación ya estaba dentro de la zona de restricción de otro foco en Madrid, lo que confirma la propagación transregional del virus.

Impacto económico y medidas de contención
Según Efeagro, desde julio se han sacrificado más de 44.000 aves para contener la enfermedad, aunque esta cifra se ha multiplicado en las últimas semanas. En solo unos días, se han destruido más de 1,5 millones de gallinas en Valladolid y Madrid.
El coste económico es aún difícil de cuantificar, pero se estima que cada foco puede suponer pérdidas de hasta 50.000 euros por granja, sin contar los gastos de desinfección, cuarentena, paro técnico o pérdida de producción futura. Desde Avianza reconocen que, en plena crisis, es “difícil poner una cifra”, pero el impacto es “significativo”.
Ante esta situación, el sector ha recurrido a los seguros agrarios. Según Agroseguro, actualmente el 80 % de las gallinas ponedoras y casi el 50 % de la avicultura de carne están aseguradas contra riesgos como la gripe aviar. Estos seguros cubren no solo la pérdida de animales, sino también la inmovilización de explotaciones colindantes.
Respuesta institucional: bioseguridad, coordinación y normativa europea
La respuesta de las administraciones ha sido rápida y coordinada. El MAPA ha activado el Plan Coordinado Estatal de Alerta Sanitaria Veterinaria, en colaboración con las comunidades autónomas. Se han establecido zonas de protección (3 km) y vigilancia (10 km) alrededor de cada foco, con restricciones al movimiento de aves, piensos y personal.
La Comisión Europea, por su parte, ha ampliado hasta el 30 de septiembre de 2026 las medidas de protección en España, Portugal y Alemania, ante el “riesgo creciente” de nuevos brotes durante la temporada migratoria. Esta medida busca evitar “perturbaciones innecesarias” en el comercio intracomunitario y prevenir barreras injustificadas de terceros países. Además, ha desplegado una estrategia coordinada basada en tres pilares:
- Regulación técnica: el Reglamento (UE) 2020/687 guía las medidas de control en todos los Estados miembros.
- Asesoramiento científico: la EFSA y el ECDC mantienen el riesgo para la población general en “muy bajo”, pero recomiendan reforzar la bioseguridad y evaluar la vacunación selectiva.
- Política comercial: se han mantenido las restricciones a países con brotes activos, mientras se facilitan importaciones de terceros países para garantizar el abastecimiento.
Aunque la vacunación sigue siendo un tema controvertido, prohibida en la mayoría de países para gallinas ponedoras, Francia y los Países Bajos ya prueban programas piloto que podrían marcar un antes y un después en la estrategia europea.
Desde el sector, se insiste en que la bioseguridad es la única defensa efectiva. Medidas como mallas antipájaros, comederos en interiores, confinamiento de aves y vigilancia activa son ahora obligatorias en zonas de riesgo. Como señala Natàlia Majó, directora del Cresa-IRTA, “es un virus con el que habrá que convivir”, y los mecanismos de control “funcionan muy bien… siempre que se apliquen”.

El virus ha llegado para quedarse
La gripe aviar de 2025 ha dejado una lección clara: el virus H5N1 ya no es una emergencia puntual, sino un desafío estructural para la avicultura global. España, tras años de relativa calma, se enfrenta ahora a su quinto evento de IAAP en una década, con una intensidad que recuerda al brote de 2022, cuando se sacrificaron más de 747.000 aves.
Pero hay diferencias clave: hoy el sector está mejor preparado, con mayor cobertura de seguros, protocolos más robustos y una coordinación institucional más ágil. Aun así, la concentración de focos en zonas como Olmedo revela la vulnerabilidad estructural de un modelo productivo intensivo frente a un virus altamente contagioso.
En este contexto, la lección es clara: la prevención no es una opción, sino una obligación. Y en un mundo donde un brote en Ohio puede encarecer el huevo en Madrid, la salud animal ya no es solo un asunto veterinario: es una cuestión de seguridad alimentaria global.













