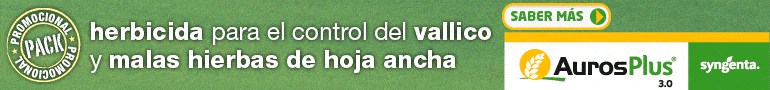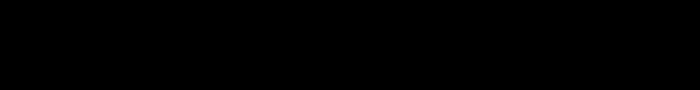José Ramón Díaz de los Bernardos
Desde su creación en los años sesenta, la Política Agraria Común se concibió como una pieza esencial para la construcción europea. Nació en un contexto de posguerra, en un continente que acababa de atravesar una grave escasez alimentaria, inestabilidad productiva y necesidad de garantizar la autosuficiencia.

Desde el principio se estableció como una política plenamente integrada y financiada de manera común, diseñada para asegurar que todos los agricultores de la Comunidad Económica Europea pudieran producir alimentos a precios estables y razonables tanto para los consumidores como para los productores.
Para ello se articularon mecanismos de intervención pública, precios garantizados, compras de excedentes y barreras comerciales que protegían a los agricultores europeos frente a la volatilidad externa. Este sistema inicial fue enormemente eficaz para recuperar y aumentar la producción, hasta el punto de convertir a Europa en un actor autosuficiente e incluso excedentario en numerosos productos básicos.
Sin embargo, ese éxito generó nuevos problemas que marcaron la evolución posterior de la PAC durante décadas. A medida que se incrementaba la producción, empezaron a acumularse excedentes en sectores como cereales, lácteos y carne de vacuno. La Unión se vio obligada a destinar grandes recursos a almacenar o exportar esos excedentes con subsidios.
El gasto presupuestario creció de manera acelerada, al mismo tiempo que la opinión pública comenzaba a cuestionar la sostenibilidad de un modelo basado en producir “a cualquier coste”.
Durante los años ochenta, estos desequilibrios provocaron tensiones económicas, diplomáticas (especialmente en el marco del GATT, precursor de la OMC) y políticas, que desembocaron en la primera gran reforma estructural de la PAC.
Evolución histórica
Tras los Tratados de Roma, se establecieron mecanismos de precios garantizados, intervención pública y protección frente a importaciones. Esto permitió a Europa alcanzar rápidamente la autosuficiencia alimentaria, aunque también generó los primeros excedentes estructurales.
El aumento de producción generó acumulación de stocks, exportaciones subvencionadas y tensiones internacionales. El presupuesto agrario se disparó, obligando a la Comunidad a replantear su modelo de apoyo.
La reforma McSharry de 1992 supuso un punto de inflexión histórico. Por primera vez se redujeron de manera deliberada los precios institucionales de referencia, que habían sido el pilar del sistema desde su creación, y a cambio se introdujeron pagos compensatorios directos, cuyo objetivo era mitigar la pérdida de ingresos que los agricultores sufrirían debido a la caída de precios de intervención.
Es decir, se inició el tránsito desde una política agraria basada en sostener precios hacia una política basada en sostener rentas.
Esta reforma reconocía implícitamente que Europa no podía continuar financiando elevados precios garantizados sin provocar sobreproducción crónica. Junto con los pagos, McSharry introdujo también los primeros elementos ambientales, obligando a prácticas básicas de conservación y fomentando algunas medidas agroambientales dentro de programas de desarrollo rural, lo que representaba el germen de la futura orientación verde de la PAC.
A finales de los noventa, con la inminente ampliación hacia Europa Central y Oriental, la PAC enfrentaba la necesidad de adaptarse a la llegada de países con estructuras productivas muy diversas y millones de hectáreas adicionales de superficie agrícola. Fue en este contexto cuando se adoptó Agenda 2000, un paquete que reorganizó las políticas internas con el objetivo de preparar el marco presupuestario y estructural para una Unión mucho mayor.
Agenda 2000 redujo nuevamente algunos precios institucionales, consolidó el desarrollo rural como el llamado “segundo pilar” de la PAC y estableció una distribución presupuestaria más racional entre ayudas directas, medidas ambientales y apoyo a la modernización.
El énfasis empezaba a desplazarse desde una política orientada exclusivamente a la producción hacia un enfoque más equilibrado que incluía competitividad, multifuncionalidad, cohesión territorial y gestión sostenible de los recursos naturales.
No obstante, la reforma más profunda desde la fundación de la PAC llegó en 2003 con la reforma conocida como Fischler, que introdujo el pago único por explotación y, sobre todo, el principio de desacoplamiento.
Este concepto transformó radicalmente la lógica de las ayudas: los agricultores dejaban de recibir pagos basados en lo que producían o en cuánto producían y comenzaban a recibirlos en función de los derechos históricos asociados a sus hectáreas, con independencia de su nivel de actividad productiva.
La razón era doble:
En primer lugar, se buscaba eliminar los incentivos perversos a producir excedentes simplemente para obtener ayudas.
En segundo lugar, se pretendía alinear la PAC con las reglas comerciales internacionales para reducir tensiones con socios y cumplir compromisos adquiridos en la Organización Mundial del Comercio.
En esa reforma también se reforzó la condicionalidad, es decir, la obligación de cumplir estándares ambientales, fitosanitarios y de bienestar animal como condición para recibir las ayudas. Esta condicionalidad fue, progresivamente, la base de la evolución hacia una PAC orientada a bienes públicos.
En 2008, el denominado Health Check no fue una reforma estructural, sino una revisión profunda del funcionamiento de la PAC después de la reforma Fischler. Se aprovechó para simplificar regímenes específicos, avanzar en la eliminación de cuotas lácteas y adaptar instrumentos de mercado a un contexto global cambiante.
El Health Check puso también sobre la mesa la necesidad de reforzar la gestión de riesgos, dada la creciente volatilidad climática y de precios en los mercados internacionales.
En 2013 llegó otra reforma relevante, motivada tanto por razones presupuestarias como por las nuevas prioridades de sostenibilidad.
Fue entonces cuando se introdujo el denominado ‘greening’, un conjunto de prácticas obligatorias vinculadas a una parte del pago directo y relacionadas con la diversificación de cultivos, el mantenimiento de pastos permanentes y la preservación de superficies de interés ecológico.
Aunque el ‘greening’ buscaba alinear la PAC con objetivos ambientales de manera más explícita, sus resultados fueron evaluados en años posteriores como insuficientes, debido a que las obligaciones eran relativamente modestas y las excepciones numerosas.
La transformación más profunda de la arquitectura de la política llegó con la actual PAC 2023-2027, que incorpora los Planes Estratégicos Nacionales como mecanismo central de planificación.
A partir de ahora, la Unión define unos objetivos comunes (producción sostenible, biodiversidad, relevo generacional, resiliencia alimentaria, bienestar animal, competitividad, digitalización, desarrollo rural equilibrado), pero concede a cada Estado miembro una autonomía mucho mayor para decidir cómo lograrlos.
Esta flexibilidad hace que las políticas agrícolas dentro de la Unión sean más diversas que en cualquier otro momento de la historia de la PAC, aunque siempre bajo la supervisión y aprobación de la Comisión Europea, que controla los indicadores, metas y logros mediante un sistema de seguimiento y evaluación basado en resultados.
En esta nueva PAC adquieren una relevancia notable los eco-esquemas, que constituyen un instrumento del pilar I mediante el cual los agricultores reciben pagos anuales si adoptan determinadas prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente.
A diferencia del ‘greening’ de 2013, los ecoesquemas son voluntarios para los agricultores, pero obligatorios para los Estados miembros, que deben dedicarles una parte significativa de su presupuesto de pagos directos.
Con ellos se pretende reorientar progresivamente la PAC hacia un sistema que remunere la provisión de bienes públicos ambientales, algo que el mercado por sí solo no compensa.
Paralelamente, se mantiene el desarrollo rural como espacio para medidas más complejas y plurianuales, tales como inversiones en modernización, medidas agroambientales de larga duración, apoyo a innovación, formación y cooperación entre actores de la cadena de valor.
Evolución de las ayudas
La evolución de las ayudas desde los años sesenta hasta hoy ha sido, por tanto, un desplazamiento continuo desde el apoyo vía precios hacia el apoyo vía rentas, para luego evolucionar hacia pagos condicionados por bienes públicos.
En los primeros años, los agricultores eran sostenidos principalmente mediante precios mínimos y compras públicas, lo cual garantizaba ingresos pero incentivaba sobreproducción.
A partir de 1992, las ayudas pasaron a tomar la forma de pagos directos compensatorios.
Desde 2003 se generalizó el desacoplamiento, transformando esas ayudas en una especie de transferencia de renta vinculada a derechos de pago y superficies.
En 2013, con el ‘greening’ se dio un paso hacia la vinculación ambiental, y en 2023 ese paso se consolidó con eco-esquemas más definidos, con mayor intención de orientar cambios reales y medibles.
Al mismo tiempo, se han ido fortaleciendo mecanismos redistributivos, como el pago redistributivo para pequeñas explotaciones, el apoyo a jóvenes agricultores y, en algunos países, la fijación de topes a las ayudas más elevadas.
La PAC sigue siendo uno de los pilares presupuestarios más importantes de la Unión, aunque su peso relativo en el presupuesto total se ha reducido notablemente con el paso de los años.
En los ochenta representaba más de dos tercios del presupuesto comunitario, mientras que hoy ronda aproximadamente un cuarto. Esta reducción no obedece tanto a que la PAC haya disminuido cuantitativamente, sino a que la UE ha asumido muchas más políticas –investigación, digitalización, cohesión económica, migración, defensa– que compiten por los recursos.
Pese a ello, la PAC continúa siendo esencial para sostener la viabilidad económica de millones de explotaciones, la cohesión territorial de regiones rurales, la estabilidad estructural de mercados alimentarios y la capacidad europea de desempeñar un papel relevante en materia de seguridad alimentaria global.
La importancia de la PAC no se limita únicamente al plano económico. Europa es un mosaico de territorios rurales donde viven millones de personas y donde se conservan ecosistemas clave, recursos hídricos, paisajes culturales y biodiversidad.
La PAC mantiene actividad en estos territorios, sostiene empleo directo e indirecto y evita procesos de abandono rural que tendrían consecuencias sociales y ambientales irreversibles.
Además, juega un papel determinante en la transición ecológica. Las exigencias europeas en reducción de emisiones, conservación de suelos, protección del agua, reducción del uso de fertilizantes y fitosanitarios y ampliación de la agricultura ecológica dependen en gran medida de la orientación que la PAC adopte, porque es el instrumento que financia a quienes realmente gestionan el territorio: los agricultores y ganaderos.
No obstante, la PAC también enfrenta desafíos sustanciales. Uno de los más recurrentes es la concentración de ayudas, puesto que el modelo histórico basado en derechos de pago tendía a beneficiar proporcionalmente a quienes tenían superficies mayores o producciones históricas intensivas.
En respuesta se han desarrollado mecanismos para redistribuir ayudas hacia pequeñas explotaciones y jóvenes agricultores, aunque su efectividad depende de la ambición de cada Estado miembro.
Otro desafío clave es la burocracia, que se ha intensificado con la entrada de nuevas exigencias de condicionalidad, controles digitales, certificación de prácticas ambientales y auditorías. Mientras que estos controles son esenciales para garantizar transparencia y eficacia del gasto público, su complejidad suele ser percibida como un obstáculo por explotaciones pequeñas con menos recursos administrativos.
Existen además tensiones entre los objetivos ambientales y la viabilidad económica de las explotaciones. La sociedad demanda alimentos sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, pero al mismo tiempo exige precios bajos.
Los agricultores se encuentran en medio de estas expectativas contradictorias, sujetos a normas estrictas dentro de la UE mientras compiten en mercados abiertos con productos importados que a menudo no cumplen los mismos estándares. La PAC intenta mitigar esta tensión mediante pagos compensatorios y requisitos razonables, pero el equilibrio es delicado.
En materia de gestión de riesgos, la PAC ha evolucionado hacia un sistema más preparado para crisis. La volatilidad climática, el incremento de fenómenos extremos, las fluctuaciones del mercado energético, los precios de fertilizantes y los impactos de guerras o pandemias han demostrado que los agricultores necesitan instrumentos eficientes para estabilizar ingresos.
Por ello se han desarrollado seguros agrarios subvencionados, fondos mutuales, intervenciones puntuales en mercados y ayudas excepcionales en épocas de crisis.
Funcionamiento institucional de la PAC
La arquitectura financiera de la PAC combina una lógica de transferencias directas a explotaciones con instrumentos cofinanciados destinados a inversiones y bienes públicos, y con mecanismos específicos para estabilizar mercados y gestionar crisis.
En el pilar I se concentran los pagos directos a favor de los agricultores, que tienen la doble función de sostener renta y de condicionar comportamientos mediante la condicionalidad y, desde 2023, los ecoesquemas; los Estados miembros deben reservar una parte significativa de la dotación de pagos directos para esos ecoesquemas.
En el pilar II se articulan fondos de desarrollo rural que son cofinanciados por la Unión y por los Estados, y que cubren inversiones físicas, ayudas agroambientales plurianuales, incentivos a la innovación, formación, cooperación y acciones para el relevo generacional y la diversificación económica en el medio rural.
Además de esos flujos programados, la PAC dispone de instrumentos de gestión de mercado y de riesgo, entre los que cabe mencionar fondos de intervención, medidas de almacenamiento privado o acciones sectoriales en el marco de la Organización Común de Mercados, y programas de seguros subvencionados o fondos mutuales para cubrir catástrofes o caídas severas de ingresos.
La puesta en marcha de estos instrumentos exige sistemas administrativos robustos de solicitud, control y certificación, y en la práctica muchas transferencias se efectúan mediante pagos por hectárea o por compromiso (en ecoesquemas y medidas agroambientales), aunque existen cuotas específicas para jóvenes, para pequeñas explotaciones o pagos redistributivos que buscan corregir la concentración histórica de la ayuda.
La Comisión Europea y los Estados miembros monitorizan el cumplimiento mediante indicadores de rendimiento y reportes anuales, y el diseño del Plan Estratégico Nacional es la pieza donde se combinan todas estas fuentes para alcanzar objetivos nacionales alineados con los objetivos comunes de la UE.
Ecorregímenes concretos: tipos, diseño y ejemplos
Los ecorregímenes son pagos anuales del pilar I que recompensan prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente; son voluntarios para los agricultores pero obligatorios para incluirlos en los planes de cada Estado miembro, que deben destinar una parte mínima del presupuesto de pagos directos a su implementación.
En cuanto a tipologías, los ecorregímenes pueden estructurarse en modalidades diversas: incentivos a la agricultura ecológica, pagos por rotaciones y diversificación de cultivos más ambiciosas que la condicionalidad, pagos por manejo sin laboreo o agricultura de conservación que incrementen secuestro de carbono, compensaciones por mantener pastos permanentes y mosaicos de hábitat, apoyo a prácticas de agroforestería y a la creación de cinturones florísticos para polinizadores, y esquemas para la reducción demostrable del uso de fertilizantes y fitosanitarios mediante técnicas de manejo integrado.
En España, la normativa y los Planes Estratégicos han plasmado eco-regímenes que incluyen medidas para agroecología y agricultura ecológica, pagos por prácticas de conservación de suelos y pastos, y estímulos a la incorporación de jóvenes mediante medidas complementarias; el FEGA describe los ecorregímenes incluidos en el PEPAC español y el Ministerio aporta cuantías y prioridades nacionales, por ejemplo una partida importante destinada a la agricultura ecológica dentro de los compromisos agroambientales y climáticos del Plan Estratégico español.
En la práctica, el diseño eficaz de un ecorrégimen exige que el pago compense el coste real y la pérdida de producto cuando proceda, que sea verificable con indicadores medibles y que sea cost-efectivo frente a alternativas de gasto público, porque la amplia oferta de ecorregímenes heterogéneos entre países puede generar distorsiones y dificultades de comparabilidad en el cumplimiento de objetivos a escala UE.
Impacto en España: distribución presupuestaria, líneas prioritarias y efectos territoriales
La PAC sigue siendo determinante para la renta agraria y para la viabilidad económica de muchas regiones españolas; el Plan Estratégico de la PAC de España (PEPAC) materializa la traducción al contexto nacional de los objetivos comunitarios mediante la asignación de recursos a medidas agroambientales, a la modernización de explotaciones, a la agricultura ecológica y a programas para jóvenes.
España destinó una porción significativa de su presupuesto nacional a compromisos agroambientales y climáticos, destacando una partida relevante para agricultura ecológica: el PEPAC español despliega medidas con dotaciones económicas específicas para esa materia y para la conservación de pastos, manejo del agua y prevención de incendios rurales a través de prácticas conservacionistas en el campo.
En términos de distribución, como en el resto de la UE existe heterogeneidad: muchas explotaciones familiares perciben importes modestos, mientras que una fracción de grandes beneficiarios concentra una parte sustantiva de la masa de pagos; sin embargo, los mecanismos redistributivos y los pagos específicos a jóvenes incorporados al PEPAC buscan mitigar la concentración y favorecer el relevo generacional.
Territorialmente, la PAC tiene un papel crítico en las zonas semiáridas y de montaña en España, donde sostener las prácticas agrícolas es esencial para evitar pérdida de biodiversidad y abandono del territorio; los fondos de desarrollo rural han cofinanciado inversiones en regadío sostenible, en mejora de cadenas de valor locales y en transformación digital de explotaciones, lo que repercute en empleo rural y en la resiliencia frente a sequías y olas de calor.
La ejecución y el impacto exacto varían por comunidad autónoma, pero el balance general es que la PAC constituye un soporte clave tanto para la renta como para la provisión de servicios ecosistémicos gestionados por los agricultores españoles.
Transición ecológica y la PAC: incentivos, límites y posibilidades de transformación
La PAC es hoy una palanca financiera central para la transición ecológica del sistema agroalimentario europeo. A través de la conjunción de condicionalidad, ecorregímenes y medidas agroambientales del pilar II, la PAC puede incentivar prácticas que reduzcan emisiones, aumenten la captación de carbono en suelos, mejoren la gestión del agua y favorezcan la biodiversidad.
No obstante, existen límites operativos y económicos: por un lado la necesidad de remunerar suficientemente a los agricultores para compensar pérdidas productivas o costes de adopción de nuevas técnicas; por otro, el riesgo de que las medidas sean diseñadas de manera demasiado fragmentada o con exigencias verificables de forma costosa, lo que reduce su adopción.
La evidencia acumulada plantea que la mayor eficacia llega cuando eco-regímenes están integrados con medidas plurianuales de desarrollo rural que permitan inversiones en maquinaria de precisión, en infraestructuras de riego eficiente, en rehabilitación de suelos y en sistemas de almacenamiento de agua, y cuando se acompaña de formación y transferencia tecnológica.
Además, la transición requiere coherencia con políticas de mercado, de etiquetado y de compra pública ecológica que valoricen los productos sostenibles y cierren la brecha entre estándares de producción y precio de mercado. Si se cumplen esos requisitos, la PAC puede acelerar la adopción de agricultura de bajo insumo, de rotaciones complejas, de sistemas agroforestales y de agricultura regenerativa; si no, corremos el riesgo de que los cambios sean superficiales y de escaso impacto ambiental.
Cómo diseñan otros países sus planes y qué lecciones nos pueden aportar
Comparar la PAC entre Estados miembros revela dos tipos de enfoques: por un lado, países que aprovechan la flexibilidad del Plan Estratégico para diseñar ecorregímenes ambiciosos y fuertemente orientados a resultados ambientales, y por otro lado, Estados que priorizan la redistribución de pagos hacia pequeñas explotaciones y la seguridad de renta.
En el Este de Europa la concentración de pagos en la superficie tiende a ser mayor por la existencia de grandes explotaciones heredadas de las transiciones postsocialistas, mientras que en varios países de Europa occidental la concentración es menor y existen más instrumentos redistributivos.
Lecciones prácticas que pueden interesar a España incluyen la importancia de combinar pagos directos condicionados con programas de inversión y de innovación que permitan a los agricultores pasar de prácticas tradicionales a sistemas sostenibles rentables; la utilidad de plataformas digitales para certificar prácticas y pagar por resultados; y la necesidad de diseñar ecorregímenes que sean medibles y verificables a coste razonable.
Internacionalmente también existe tensión entre políticas ambiciosas de sostenibilidad y la competitividad en mercados globales, que algunos países intentan gestionar mediante etiquetado, preferencia en compras públicas o esquemas de pago diferencial que distinguen productos con mayores «servicios ambientales» asociados.
Estas experiencias muestran que la PAC no opera en un vacío: su eficacia depende de políticas complementarias y de cooperación transnacional para evitar fugas de producción hacia jurisdicciones con menores requisitos.
Gestión de riesgos agrarios: instrumentos, prácticas y el papel de la PAC
La gestión de riesgos en la agricultura reúne mecanismos ex ante y ex post. Entre los instrumentos ex ante destacan seguros indexados o clasificados por daños, fondos mutuales y mecanismos de diversificación productiva financiados desde el pilar II, que disminuyen la probabilidad de pérdidas catastróficas para la explotación.
Ex post, se movilizan ayudas de crisis, medidas sectoriales de la OCM y, en situaciones extremas, intervenciones presupuestarias para complementar ingresos o financiar reestructuraciones. La PAC subsidia parte de las primas de seguros y cofinancia instrumentos mutuales, pero la cobertura y el diseño dependen de cada Estado miembro y de la disponibilidad de mercados aseguradores competitivos.
Además, la digitalización permite mejorar la calibración de los seguros basados en índices climáticos o rendimientos, reduciendo costes de transacción y fraude. En España la experiencia de años recientes evidencia la importancia de vincular subvenciones a seguros con inversión en prevención (infraestructura hídrica, cortafuegos, sistemas de riego eficiente), porque la simple compensación financiera tras el daño no garantiza resiliencia futura.
Por tanto, una estrategia eficaz combina seguros subvencionados, fondos de emergencia flexibles y programas de inversión preventiva y de diversificación de renta.
Tensiones con la OMC: límites, disputas y coherencia entre políticas comerciales y de apoyo interno
Las tensiones entre medidas de apoyo doméstico y las reglas del comercio internacional han sido una constante en la historia reciente de la PAC. Las reformas que han ido desacoplando pagos de la producción respondían en parte a la necesidad de ajustar la política a las disciplinas del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC y a evitar reclamaciones por subvenciones que distorsionen el comercio.
Sin embargo, situaciones excepcionales como bloqueos comerciales, crisis de importación o medidas unilaterales de apoyo nacional han generado disputas. Un ejemplo reciente fuera del marco de la UE fue la polémica por ayudas nacionales tras la crisis de importaciones de grano por el conflicto en Ucrania, que provocó acusaciones entre Estados y preocupaciones sobre compatibilidad con límites de apoyo doméstico.
La jurisprudencia de la OMC en materia agrícola y los acuerdos multilaterales configuran un marco que obliga a transparentar y clasificar el apoyo (por ejemplo, en categorías A, B, C en función de su distorsión), y la UE procura estructurar la PAC de modo que la mayor parte del apoyo quede dentro de categorías justificadas o menos distorsivas, aunque la litigiosidad y la volatilidad geopolítica mantienen abiertos riesgos de conflicto comercial sobre medidas de apoyo nacional.
En la práctica, la necesidad de mantener altos estándares ambientales interna y externamente puede entrar en tensión con la obligación de no discriminar comercialmente, siendo imprescindible articular defensas técnicas y evidencia científica que justifiquen medidas de apoyo dentro de las excepciones permitidas por la legislación internacional.
Concentración de ayudas: datos, implicaciones y medidas de corrección
La distribución de los pagos directos muestra una marcada concentración: en la Unión Europea una proporción significativa de la masa de pagos corresponde a un pequeño porcentaje de beneficiarios que concentran grandes extensiones de tierra. Estudios recientes muestran que el 20% de los mayores beneficiarios controlan una parte muy elevada del total del apoyo en términos de superficie, si bien la mayoría de beneficiarios percibe importes pequeños.
Esta asimetría tiene implicaciones sociales y económicas porque contribuye a la desigualdad en ingresos agrarios y dificulta la reorientación de recursos hacia explotaciones familiares pequeñas. Para corregirlo, la PAC incorpora instrumentos redistributivos, topes (en los países que optan por ellos), pagos complementarios para pequeños agricultores y ayudas específicas para jóvenes.
No obstante, la efectividad de tales medidas depende de su diseño y de la voluntad política de cada Estado miembro para aplicar limitaciones más estrictas o para modular pagos hacia objetivos sociales y ambientales.
La literatura y los informes oficiales muestran que la concentración tiende a ser mayor en estructuras agrícolas duales o en países con explotaciones de gran tamaño, y menor en países con tejido de pequeñas y medianas explotaciones. Corregir la concentración requiere no solo medidas técnico-económicas sino también reformas estructurales en acceso a la tierra, financiación y relevo generacional.
Escenarios posibles para la PAC post 2027
Mirando más allá de 2027 se dibujan varios escenarios plausibles que dependen de la dinámica política europea, la presión presupuestaria, las crisis climáticas y la evolución del comercio internacional.
Un primer escenario consiste en la consolidación de la PAC como instrumento verde y orientado a bienes públicos, con una mayor condicionalidad por resultados, más pagos por secuestro de carbono en suelos y por biodiversidad, y con un refuerzo de mecanismos de certificación y trazabilidad digital que permitan pagar por resultados verificables.
Un segundo escenario, impulsado por restricciones presupuestarias o por presiones políticas, podría ver una reducción de recursos disponibles para la PAC y una priorización de pagos de renta básicos con menor ambición ambiental, lo que agravaría tensiones con los objetivos climáticos; recientes propuestas presupuestarias y debates públicos han planteado recortes que, de materializarse, alterarían sustancialmente la capacidad de la PAC para financiar la transición.
Un tercer escenario híbrido combinaría instrumentos de mercado reforzados (p. ej. compras públicas ecológicas) con incentivos dirigidos a pequeños productores y medidas de cohesión territorial, manteniendo la flexibilidad nacional pero condicionando ayudas a resultados ambientales verificables.
Sea cual sea el escenario, es probable que aumente la presión para compatibilizar estándares ambientales con la competitividad y para crear políticas que mitiguen la concentración y promuevan el relevo generacional.
La discusión pública y técnica de 2024–2025 ya incorporó propuestas de recorte presupuestario y reorientación que han entrado en debate entre las administraciones y los representantes del sector; ello anticipa que las decisiones post-2027 estarán muy condicionadas por la correlación política en la UE y por la evolución de emergencias climáticas y geopolíticas.
Recomendaciones estratégicas
La PAC dispone de un amplio conjunto de instrumentos financieros capaces de sostener renta, incentivar transición ecológica y gestionar riesgos, pero su efectividad depende de diseño integrado, gobernanza eficiente y financiación suficiente.
Recomiendo priorizar ecorregímenes que sean claros, medibles y correctamente remunerados, articularlos con medidas de inversión plurianuales para asegurar adopción de tecnologías sostenibles, reforzar los instrumentos de gestión de riesgos con un mix de seguros subvencionados y prevención, y aplicar mecanismos redistributivos ambiciosos que permitan corregir la concentración de ayudas y favorecer el relevo generacional.
En el plano internacional, la UE debe seguir alineando su PAC con las reglas de la OMC y emplear diplomacia comercial para evitar medidas de apoyo contrarias al marco negociado; al mismo tiempo debe usar instrumentos de mercado y de etiquetado para valorizar productos que internalizan servicios ecosistémicos.
Finalmente, ante la incertidumbre presupuestaria y climática, la mejor estrategia es la flexibilidad combinada con metas claras de resultados, sistemas robustos de monitorización y mecanismos de corrección temprana que permitan ajustar medidas sin perder la ambición ambiental.