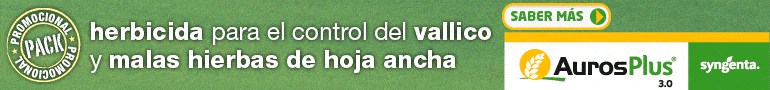José Ramón Díaz de los Bernardos
La agricultura española ha estado históricamente vinculada al cultivo de cereales, configurando paisajes, economías locales y estructuras agrarias que han evolucionado en torno a cultivos como el trigo (Triticum spp.), la cebada (Hordeum vulgare), el maíz (Zea mays) y, en menor proporción, el arroz (Oryza sativa).

Dentro de este conjunto, la cebada ha desempeñado un papel clave en las zonas de secano del interior peninsular, destacando por su rusticidad, adaptación a suelos pobres, bajo requerimiento hídrico y por su uso tanto en alimentación animal como en la industria maltera.
No obstante, el modelo cerealista clásico ha entrado en una fase de replanteamiento profundo debido a una combinación de factores agronómicos, económicos, ambientales y climáticos.
El monocultivo cerealista, a pesar de su eficiencia logística y conocimiento acumulado, ha mostrado debilidades estructurales que comprometen su viabilidad a medio y largo plazo.
Entre estas debilidades se encuentra el agotamiento progresivo de la fertilidad del suelo, la pérdida de biodiversidad funcional, el incremento de resistencias a herbicidas y plagas, la volatilidad de los precios internacionales y una creciente dependencia de insumos externos como fertilizantes nitrogenados y fitosanitarios.
A ello se suma el impacto del cambio climático, que está alterando la distribución de lluvias, acortando los ciclos vegetativos y aumentando la frecuencia de olas de calor y sequías prolongadas.
En este contexto, se están explorando diversas alternativas a los cereales tradicionales que permitan diversificar los sistemas agrarios, mejorar la sostenibilidad económica y ambiental de las explotaciones y adaptar la producción a las nuevas condiciones climáticas y de mercado.
Estas alternativas incluyen leguminosas grano y forrajeras, cultivos de cobertura, pseudocereales, especies C4, plantas industriales y modelos mixtos con enfoques agroecológicos.
Leguminosas grano: guisante, lenteja y altramuz
El guisante (Pisum sativum) es una leguminosa anual de ciclo otoño-primaveral con gran potencial en zonas de secano medio y fresco. Se adapta a suelos bien drenados, con pH neutro a ligeramente ácido, y presenta una buena tolerancia a bajas temperaturas durante las fases iniciales del desarrollo.
Su floración, sin embargo, es sensible al exceso de humedad y temperaturas extremas. El guisante grano se utiliza ampliamente en la industria de la alimentación animal por su alto contenido proteico (18–22%) y también como producto para consumo humano, en fresco, seco o procesado. En secanos frescos puede alcanzar rendimientos medios de 2,5 t/ha, mientras que en regadío los valores pueden duplicarse.
El guisante forrajero, por su parte, se cultiva generalmente en mezclas con avena (Avena sativa), triticale (x Triticosecale) o cebada, proporcionando un forraje de alta calidad proteica, ideal para ensilado o pastoreo temprano.
Estas mezclas mejoran la estructura del suelo, aumentan la biodiversidad y equilibran la relación carbono/nitrógeno del forraje. Además, la simbiosis del guisante con bacterias fijadoras del género Rhizobium permite la aportación de 80 a 150 kg de nitrógeno por hectárea, contribuyendo a reducir la dependencia de fertilizantes nitrogenados.
La lenteja (Lens culinaris) y el altramuz (Lupinus albus y Lupinus luteus) representan también opciones viables, especialmente en suelos más pobres y ácidos. La lenteja es de ciclo largo, con buena adaptación a climas secos y tendencia a la baja competencia con malezas, por lo que requiere un manejo cuidadoso en fases iniciales.
El altramuz, por su parte, se caracteriza por su resistencia a condiciones ácidas y su potencial forrajero y granelero. Las nuevas variedades han mejorado el contenido de alcaloides, haciendo viable su uso en alimentación animal y humana.
Leguminosas forrajeras: vezas y crotalaria
Las vezas sativa (Vicia sativa) y vellosa (Vicia villosa) son cultivos muy extendidos en los secanos españoles como forraje de primavera. Su inclusión en las rotaciones permite mejorar la fertilidad del suelo y proveer forraje de buena calidad nutricional.
La veza sativa es rápida en su desarrollo, adecuada para siega, henificado o pastoreo directo, y con buena adaptación a suelos calizos y con poca materia orgánica.
La veza vellosa, de crecimiento más lento pero mayor tolerancia al frío, se ha generalizado en sistemas de cubierta vegetal en olivar y viñedo, actuando como bioacumuladora de nutrientes y supresora de malezas. Además esta especie es mejoradora de suelo al fijar nitrógeno en el suelo.
La crotalaria (Crotalaria juncea), aunque de origen tropical, ha demostrado buenos resultados en zonas con temperaturas estivales altas y suelos bien drenados. Es una planta de crecimiento muy rápido (60-90 días), con producciones de biomasa que pueden superar las 30 t/ha en verde.
Su floración es también un recurso para polinizadores. Además de su uso como abono verde y cobertura vegetal, ciertas especies de crotalaria presentan propiedades nematicidas gracias a la producción de alcaloides, lo que las convierte en una herramienta de manejo ecológico de suelos. En condiciones de regadío o en secanos frescos del litoral mediterráneo, su implantación estival resulta viable y beneficiosa, aunque su sensibilidad al frío impide su cultivo invernal.
Pseudocereales: quinoa y amaranto
La quinoa (Chenopodium quinoa) ha sido incorporada en sistemas extensivos del sur peninsular debido a su resistencia a la salinidad, eficiencia en el uso del agua y alto valor nutricional. Se adapta bien a climas secos con inviernos suaves y primaveras templadas, aunque requiere suelos bien aireados y sin problemas de encostramiento.
El contenido de saponinas en la cáscara requiere tratamiento postcosecha, lo que representa una limitación logística. Las producciones medias se sitúan entre 1,5 y 3,5 t/ha en secano, pudiendo superar los 5 t/ha en regadío bien manejado.
El amaranto (Amaranthus cruentus, A. hypochondriacus) es otra especie de interés creciente. Su metabolismo C4 le otorga eficiencia en zonas cálidas y con insolación elevada. Se adapta a suelos ligeros, arenosos y con baja fertilidad, donde otras especies fracasan.
Su semilla contiene un 15-18% de proteína de alta calidad y compuestos funcionales antioxidantes. En España, su cultivo está en fase de introducción comercial, pero su potencial agroindustrial (harinas, snacks, productos dietéticos) es notable.
Sorgo, mijo y especies C4: eficiencia en agua y adaptación climática
El sorgo (Sorghum bicolor) es un cereal de verano que ha demostrado ser altamente eficiente en el uso del agua y en la tolerancia a altas temperaturas. Estas características lo hacen ideal como alternativa al maíz en zonas de regadío deficitario o secano profundo. El sorgo grano se utiliza tanto en alimentación animal como humana, mientras que el sorgo forrajero (especialmente los híbridos tipo «Sudan grass») produce forraje de calidad, con buena rebrota tras cortes sucesivos. Las producciones oscilan entre 4 y 10 t/ha en grano y hasta 40 t/ha en verde.
El mijo (Panicum miliaceum y Pennisetum glaucum) es una gramínea de origen árido, altamente tolerante a la sequía, con ciclos cortos y buen comportamiento en suelos salinos. Aunque su mercado es limitado en España, su potencial para diversificar zonas marginales y su valor nutricional lo hacen interesante. Además, está comenzando a utilizarse en mezclas forrajeras estivales y como cultivo de cobertura para suelos degradados.
Diseño de sistemas diversificados y agroecológicos
El uso de cultivos alternativos debe enmarcarse en un rediseño estructural de los sistemas agrícolas, donde la diversificación funcional y la rotación inteligente de cultivos permiten optimizar el uso de recursos naturales, reducir la presión de plagas y enfermedades y mejorar la resiliencia frente al cambio climático.
Las rotaciones que integran leguminosas grano, forrajeras, pseudocereales y especies de cobertura mejoran el equilibrio nutricional del suelo, disminuyen la necesidad de insumos y promueven la biodiversidad.
El modelo agroecológico que combina cereal (cebada, avena), leguminosa (guisante, veza, lenteja), pseudocereal (quinoa) y cultivo de cobertura (crotalaria, mostaza, facelia) permite un uso más racional de los ciclos biogeoquímicos y una mayor estabilidad de rendimientos en el largo plazo. Además, al promover una estructura del suelo más activa y biológicamente diversa, se incrementa la eficiencia del sistema en el uso del agua y nutrientes.
Viabilidad económica y acceso a mercado
El éxito de la transición hacia alternativas al cereal depende también de la existencia de canales de comercialización robustos. Muchas de estas especies requieren de transformación o procesamiento, como el caso de la quinoa o el amaranto.
Sin embargo, el auge de la demanda de productos basados en proteína vegetal, la creciente preocupación por la sostenibilidad y las oportunidades de diferenciación por vía ecológica o de indicación geográfica representan oportunidades claras para los productores.
Las leguminosas grano, especialmente en producción ecológica, presentan precios significativamente superiores a los del cereal convencional. Asimismo, los incentivos agroambientales de la PAC, el pago por cultivos fijadores de nitrógeno y las medidas de ecorregímenes ofrecen un soporte financiero adicional que mejora la rentabilidad de estas opciones.
Desde un enfoque comparativo, los márgenes brutos por hectárea de cultivos como el guisante grano o la quinoa pueden superar a los de la cebada o el trigo en condiciones similares, especialmente cuando se aplican rotaciones inteligentes que reducen el uso de insumos externos. Por ejemplo, mientras que un cultivo de cebada en secano puede generar márgenes de 200 a 350 €/ha en campañas medias, la veza o guisante puede superar los 400 €/ha y la quinoa en regadío puede alcanzar márgenes de entre 600 y 1.000 €/ha, dependiendo del mercado y del grado de tecnificación de la explotación.
Es relevante destacar que la inclusión de cultivos como la veza o la crotalaria también conlleva beneficios económicos indirectos. Aunque estos cultivos pueden no tener un mercado granelero amplio, su función como mejoradores del suelo, captadores de nitrógeno, y controladores naturales de malas hierbas y patógenos, permite reducir significativamente los costes de cultivo en los años siguientes.
Este tipo de ahorro diferido es especialmente valioso en sistemas de producción a largo plazo, donde la rentabilidad se mide no solo por los ingresos brutos de cada campaña, sino por la eficiencia general del sistema.
Además, algunas cooperativas y operadores agroindustriales están comenzando a crear líneas de negocio específicas para pseudocereales y leguminosas, lo que permite mejorar la logística de comercialización, reducir riesgos para el agricultor y acceder a canales de exportación con mayor valor añadido.
La certificación ecológica, los contratos de compra anticipada y la trazabilidad son instrumentos cada vez más utilizados para mejorar la estabilidad económica del cultivo de estas alternativas.
Por último, no se debe subestimar el papel de la innovación tecnológica y la digitalización en la mejora de la viabilidad económica. Herramientas como la agricultura de precisión, los sensores de humedad, los sistemas de información geográfica y la modelización climática permiten optimizar el manejo agronómico y reducir costes de forma significativa, haciendo viable la introducción de cultivos más complejos en zonas tradicionalmente cerealistas.
Más allá del modelo cerealista clásico
La transición hacia sistemas agrarios más resilientes, sostenibles y diversificados exige ir más allá del modelo cerealista clásico, incorporando especies que aporten funcionalidad agronómica, valor económico y sostenibilidad ambiental.
Cultivos como el guisante, las vezas, la crotalaria, la quinoa, el sorgo o el amaranto no deben considerarse simples sustitutos, sino piezas clave en un nuevo modelo productivo orientado al equilibrio y la adaptación.
La agricultura española, por su diversidad de suelos, climas y estructuras productivas, está en posición de liderar la integración de estas alternativas, siempre que se acompañe de apoyo técnico, investigación adaptativa, formación al agricultor y construcción de cadenas de valor sostenibles.
La introducción racional y planificada de cultivos alternativos podrá contribuir no solo a la viabilidad de las explotaciones, sino a la sostenibilidad del conjunto del sistema agroalimentario español.